Al veterinario y doctor en epidemiología, Sergio Duffy, muchos lo identifican como uno de los mayores conocedores de la fiebre aftosa en el país. Con 16 años de trabajo vinculado a la Organización Mundial de Sanidad Animal -9 de los cuales fueron dentro del grupo Ad Hoc encargado de evaluar el estatus de los miembros respecto de esa enfermedad-, y con una trayectoria en la Comisión Nacional de Fiebre Aftosa entre los años 1991 y 2011 (incluso formó parte del grupo que redactó el primer programa marco de control de aftosa en el país), Bichos de Campo no dejó pasar la oportunidad de entrevistarlo.
En la actualidad, Duffy participa en un centro colaborador de la OMSA para la capacitación de servicios veterinarios en Latinoamérica, que se encuentra en la Universidad de Minnesota.
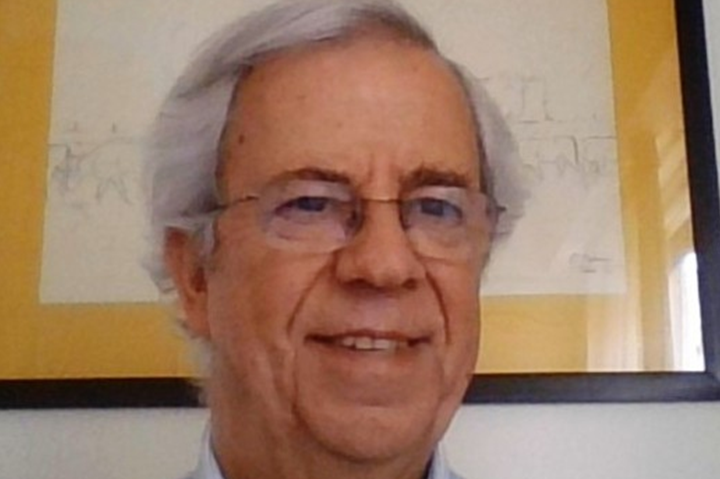
“Si uno tuviese que pensar en qué hacer en Argentina con la vacunación de fiebre aftosa hoy, creo que hay dos aspectos grandes que uno tiene que tener claro. Uno es cuál es la situación actual de la enfermedad, y el otro cuál es el efecto de la vacunación sistemática de los bovinos, en el nivel de protección de la población de animales susceptibles en la Argentina. Y generalmente no se discute mucho esto, sino que la discusión es yo quiero vacunar o yo no quiero vacunar”, analizó el especialista en primera instancia.
“Yo creo que la situación actual en la Argentina uno la podría resumir así: hay ausencia de focos desde el 2006, es decir 19 años, y hay ausencia de focos en países vecinos desde el 2011, es decir 14 años como mínimo. Todo el territorio está reconocido como libre de fiebre aftosa en la Argentina, parte con y parte sin vacunación, y creo que también todos coincidimos que el objetivo hoy es mantener la condición de libre”, agregó a continuación.
El veterinario explicó que aquel estatus se pierde con el simple hecho de tener un solo animal infectado y detectado, y que para eso ocurra, el virus tiene que llegar a un animal susceptible.
“Si aceptamos que el país está libre, uno podría decir que para que un animal se infecte tiene que estar en contacto con un virus que viene desde otro país. Todo eso suponiendo que los virus que están en el país, virus activos que están en los laboratorios en investigación, de diagnóstico, de producción de vacunas, están bajo condiciones de bioseguridad que garantizan que no hay riesgo, cosa que se cumple acabadamente en el país”, afirmó.
-¿Qué tiene que suceder para que un animal se infecte?- le preguntamos.
-Tres cosas: que el virus entre (riesgo de introducción), que llegue a un animal susceptible (riesgo de exposición) y que se infecte (riesgo de establecimiento). El riesgo de establecimiento siempre está asociado al riesgo de difusión. El riesgo de introducción es que entre el virus al país por algún mecanismo: animales infectados, productos contaminados, etc. Los países que no vacunan ponen todo su esfuerzo en reducir el riesgo de introducción y exposición. Los países que vacunan apuntan a generar inmunidad, lo que reduce la posibilidad de infección por exposición. Pero acá hay que entender algo: la vacuna no protege totalmente contra la infección, reduce la probabilidad.
-La vacuna entonces no lo es todo.
-La vacunación, para mantener la condición de libre, no es la herramienta más importante. Las más importantes son las dos primeras. Ahora, la vacuna es tremendamente efectiva para reducir la probabilidad de transmisión y difusión, y lo demostró siendo la principal herramienta que usaron los países de Sudamérica, incluyendo por supuesto la Argentina, para eliminar la fiebre aftosa. Creo que a veces se da un mensaje equivocado cuando se dice que Argentina se ha mantenido libre gracias a que siguió vacunando. El país se mantuvo libre gracias a que no entró el virus, o que si entró no hubo animales expuestos.
En este sentido, Duffy añadió: “La población susceptible de Argentina está compuesta por bovinos sistemáticamente vacunados, y por porcinos, ovinos y caprinos que no se vacunan. Además, la vacuna confiere inmunidad solamente contra los serotipos que están en la vacuna, que aquí son el A y el O. Quiere decir que contra ninguno de los tres SAT (SAT 1, 2, 3) o el Asia 1 están protegidos”.
-¿Cómo vio la modificación realizada en la vacuna para remover la cepa C?
-El virus C no se aislaba desde hace muchos años en Sudamérica. En el 2004 hubo un aislamiento en Manaos, en el Amazonas, y eso generó alarma, pero después nunca más se aisló. Entonces, la OMSA y los expertos recomendaron que ante la falta de circulación de virus C, no era conveniente mantenerlo en la vacuna porque, si bien los riesgos son mínimos, existe algún riesgo siempre en la manipulación de virus activo.
-En función del diagnóstico que hizo de la situación actual, ¿cómo debería pararse Argentina respecto a la pregunta de si debe o no seguir vacunando?
-La pregunta está contestada, hoy la decisión es seguir vacunando. Lo que debería hacerse –ya desde hace muchos años atrás- es definir qué condiciones deberían existir para que nosotros consideremos conveniente dejar de vacunar. Y esa discusión no se ha dado. Eso lo deben discutir todos los sectores coordinados por Senasa, y ponerse de acuerdo.
-¿Y cuáles son esas condiciones?
-Resumidas te diría que son dos grandes grupos. ¿Qué condiciones epidemiológicas debe haber para pensar que están dadas las condiciones para dejar de vacunar? Y uno diría, primero, tenemos que estar convencidos que no hay virus en el país, de que no hay circulación, de que no se escape de un laboratorio y de que el riesgo de ingreso de virus en países limítrofes sea insignificante. Lo otro que no son condiciones epidemiológicas son qué capacidades y recursos debe tener el sistema sanitario. Porque está todo muy lindo pero nosotros tenemos que tener los recursos para pensar que en algún momento puede ocurrir un evento, pese a que todo lo que hagamos para que no suceda. Y eso significa tener los recursos humanos, técnicos e infraestructura.
En ese punto Duffy remarcó que no se trata solo de dinero para poner en marcha ese control, sino dinero previsto para atender emergencias como lo tienen países vecinos.
“Si uno piensa en la situación de la Argentina, y no me refiero a un gobierno particular, si ante una emergencia uno tuviese que salir ahora a buscar dinero para atender una emergencia, sería un problema. Debemos tener medidas de prevención para controla el ingreso, un sistema de detección precoz, un sistema de respuesta inmediata, planes de contingencia actualizados, un banco de antígenos y vacunas, y un fondo de emergencia”, afirmó.
-¿Cuál es la justificación que dan otros países para dejar de vacunar?
-Cada país lo ve a su manera. Es cierto que hoy los países libres con vacunación tienen acceso a más mercados que hace unos años atrás. Dejar de vacunar sin duda facilitaría el acceso a muchos mercados. Incluso mejoraría las condiciones de acceso a mercados en los que hoy tenemos acceso. En cuanto a los costos, no hay duda de que lo que se va a ahorrar de vacunación es significativo, porque se están aplicando alrededor de 75 millones de dosis por año, multiplicado por el costo de cada dosis.
-¿Argentina es capaz de mantener en el tiempo un sistema sanitario así fortalecido?
-Se tiene que establecer a través de un consenso de las partes interesadas, y el consenso no va a ser fácil porque hay intereses encontrados, no hay duda de eso. Brasil tardó casi seis años para armar un plan con todos los actores. Yo no te puedo asegurar si esto es posible en este país tan cambiante e inestable, pero no tengo duda de que se tiene que trabajar y proponer un plan para que esto se haga. Un factor común a otros problemas de Argentina es tomar la decisión porque el agua nos llegó al cuello. Si la situación regional sigue evolucionando y los países dejan de vacunar, ¿Argentina va a seguir por los siglos de los siglos diciendo que sigue vacunando? ¿Cuál es el mensaje que damos a otros países? El mensaje es que si vacunás es porque pensás que tenés riesgo de tener la enfermedad. Uno no vacuna a sus hijos contra ébola, no porque no sea grave sin porque el riesgo de contraerla es insignificante. Sin embargo, sí vacuna contra sarampión.
-¿Para usted la discusión en Argentina quedó congelada?
-Creo que nunca ha habido interés, por diferentes motivos, de tener un debate profundo sobre este tema entre los diferentes actores. La verdad es que hay que discutirlo. Quizás la conclusión que se toma es que dejaremos de vacunar cuando la región esté libre por 20 años sin vacunarse, por dar un ejemplo, y ahí al menos habría un criterio.
-¿Y esos motivos serían económicos, políticos?
-Creo que en algunos casos hay gente que no quiere verse en el compromiso de tomar una decisión. Es cierto, es una decisión difícil, que si uno se equivoca no hay manera después de volver para atrás. Pero bueno, esa es la responsabilidad de un político. Ahora, la responsabilidad de la gente que trabaja en sanidad animal es darle la información correcta a los que tomen la decisión, sobre los riesgos y beneficios que tendría dejar de vacunar en la Argentina, dadas ciertas condiciones. Y en eso también tiene que participar otra gente que no es de sanidad animal. Es un trabajo grande, no es una cosa de reunirnos todos los fines de semana durante tres meses. Pero lo principal es la decisión política.
-¿A nivel internacional significaría algo que Argentina deje de vacunar, teniendo en cuenta su papel como productor ganadero y exportador?
-No sé si tendría mucho efecto. He estado muchos años en el grupo de evaluación de fiebre aftosa en la OMSA, y lo que a ellos les impresiona mucho es el avance de la región, no tanto de un país en particular. Ahora bien, dentro del mercado internacional de carnes, hay que tener en cuenta que ser libre sin vacunación sería un requisito necesario para tener acceso a alguno de los mercados que hoy no podemos. Pero habría que hacer muchas otras cosas para abrir el mercado, ser libres sin vacunación no tendría un efecto inmediato.







Nobleza obliga. Muy buena nota.
Felicitaciones