¿Qué saben de Argentina? “Que tenemos buena carne y buen vino, en general; los del campo saben que producimos soja, trigo y maíz; y en la calle, he visto nenes entrando al colegio en pleno far west con la camiseta de Messi y me sorprende lo popular que es (Javier) Milei por estos días”, cuenta en otra nota de AgroExportados, Fernando Oreja.
Este experto argentino en malezas en plena pandemia se fue con su familia (esposa Marcela, e hijos Felipe, Martina y Trinidad) a Estados Unidos para trabajar en la Universidad estatal de Carolina del Norte. Pasó por Oregon (costa oeste) y hoy volvió a la costa este, pero en Carolina del sur, desde donde nos atiende para repasar su camino y sus decisiones.

Se crió en Roque Pérez, viviendo en la ciudad/pueblo pero yendo al campo cada tanto, y a la huerta de uno de sus abuelos. Esa dosis de naturaleza, y haber ido a un secundario agrotécnico, le sirvieron para elegir agronomía cuando entró a la universidad. Luego se convirtió en profesor e investigador.
Cuando decidió irse a Estados Unidos, trabajaba en la FAUBA, la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. “Nos fuimos, en principio, por dos años, pero cuando hubo que volver, sentí que la plata me rendía más acá que en Argentina y nos quedamos”, cuenta.
Pasen y escuchen otra linda historia de argentinos vinculados al campo por el mundo…

-¿Cuál es tu historia vinculada al campo y la ruralidad? ¿Venís de una familia de campo? ¿Dónde naciste y te criaste?
-Me crié en Roque Pérez, Buenos Aires. Soy lo que mi papá diría un “pueblero”, porque, si bien tenía contacto con el campo, no vivía en el campo. Mi viejo era bioquímico, aunque venía de familia de campo, incluso tuvo campo hasta mis 12 años cuando se cansó y vendió todo después de unas campañas malas. Y por parte de mi mamá, su familia era típica de tanos que tenían chacra en Norberto de la Riestra, Partido de 25 de Mayo. Hacían de todo, pero mi abuelo era más horticultor. Y a mí me gustaba todo lo relacionado al campo, entonces siempre iba a lo de mi abuelo, mientras vivió, después quedó un tío. Disfrutaba las vacaciones iba al campo.
-Llegó el momento de estudiar, ¿Qué elegiste? ¿Tenías un plan B?
-Ese gusto por el campo hizo que me fuera a un colegio agrotécnico en 25 de Mayo. En el colegio aprendías de todo. Ya desde esa época sabía que iba a seguir algo de campo, de hecho, la mayoría terminamos agrónomos, otros veterinarios y una minoría otra cosa. La única duda era entre agrónomo y veterinario. Pero ya terminando el secundario sabía que iba a ir por la agronomía. Hoy la elegiría de nuevo.

-¿Cómo te agarró el momento en el que decidiste que te ibas a ir del país a laburar afuera? ¿Qué estabas haciendo y cómo te llegó la propuesta o cómo la buscaste? ¿Y a dónde te fuiste?
-Eso fue en medio de la pandemia. Yo era profesor en la Facultad de Agronomía de la UBA. Pero con la pandemia nos habíamos instalado con la familia en Roque Pérez. Yo había tenido una experiencia afuera haciendo investigación en España. Eso fue lo que me decidió a seguir investigación y docencia en la facultad después. Y como profesor en la facu había ido a Italia, ya ahí con la familia. Entonces me había gustado, pero habían sido tres meses en cada lado. Quería una experiencia más larga. Contacté a quien fue mi supervisor en la universidad estatal de Carolina del Norte y me vine a hacer un postdoctorado. La idea no era quedarme, sino volver a los dos años.
-¿Y qué pasó?
-Al momento de volver empecé a buscar para alquilar en Argentina, un departamento, y los precios no me convencían. Hacía números, pensaba en el sueldo cuando volviera… Y yo en EE.UU. tenía posibilidad de quedarme. Entonces me fui a Oregon y ahí fue cuando decidimos que nos quedábamos acá… no sé hasta cuando, pero por ahora estamos acá. Esa decisión fue en septiembre de 2023.
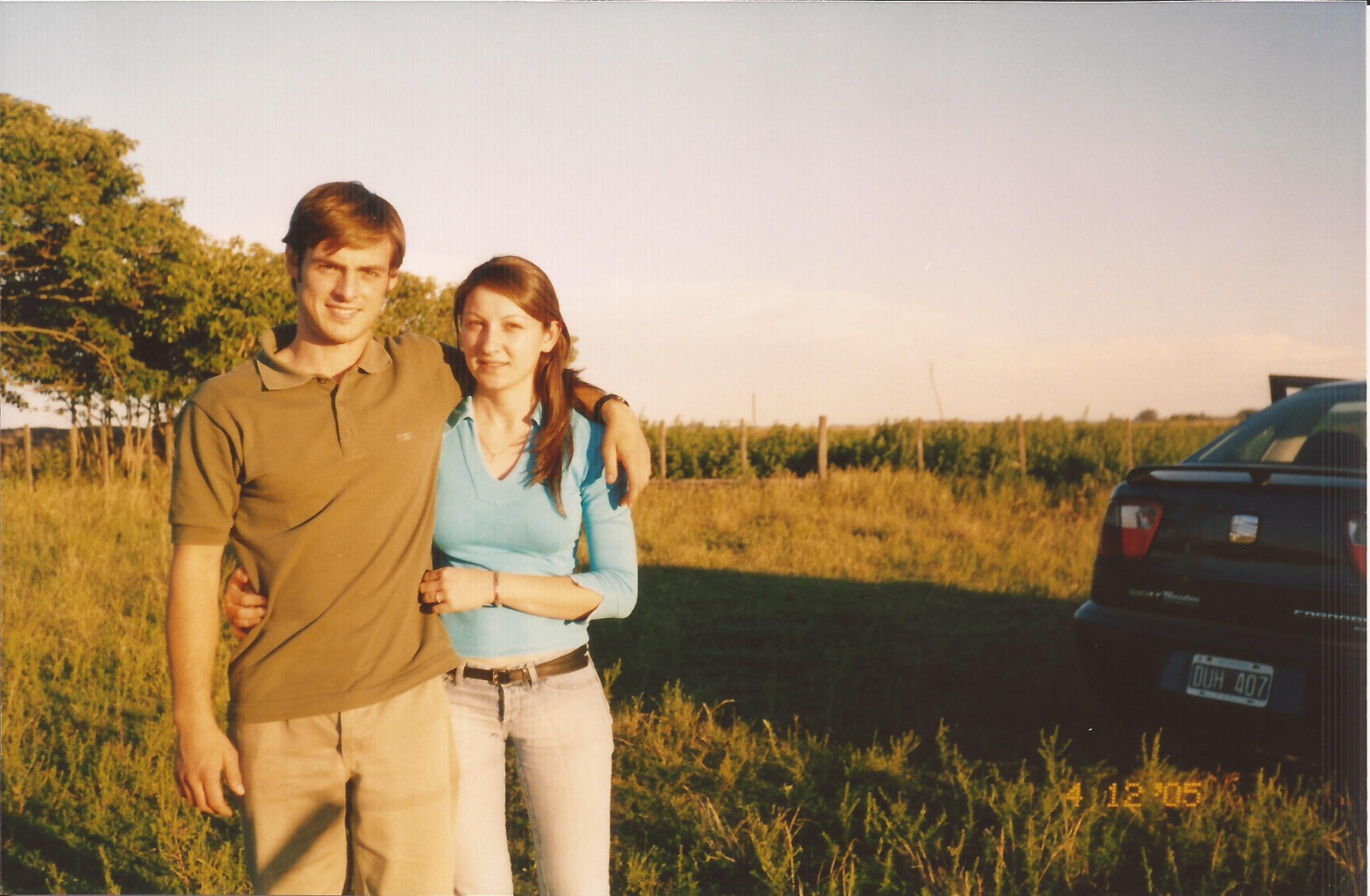
-¿Cuál era tu situación familiar entonces? Porque la familia, o tu pareja, te tiene que acompañar en ese proceso…
-No es fácil. Porque es una decisión que no se toma solo cuando estás acompañado, obvio. Mi señora estaba en la universidad. Cuando nos casamos y tuvimos el primer hijo. Ahí dejó. Después vino la segunda y después la tercera. Entonces, siempre fue postergando volver a la universidad. Y cuando salió la posibilidad y estábamos en medio de la pandemia y la idea era ir por un tiempo cerró todo. En ese momento mi hijo más grande tenía 8, la del medio 6 y la más chiquita 3. Fue difícil, pero me acuerdo que en Estados Unidos el encierro no fue tan estricto como en Argentina, ni tan prolongado. Entonces mis hijos podían ir al colegio, mientras en Argentina seguían a distancia.
-¿Qué te llamó la atención de cuando llegaste? ¿A qué cosas tuviste que adaptarte en lo laboral y en lo personal?
-En primer lugar, el orden que hay te llama la atención. Más organizado, más sencillo. La prolijidad. Eso hace que te adaptes más fácil. En lo laboral me resultó más simple, yo tenía que hacer muchos experimentos en el campo y la gente que estaba encargada de ayudarme lo hizo con muy buena predisposición. Disponías de cosas que no lograbas fácilmente en Argentina. A lo fácil uno se adapta rápido. Otra cosa que me llamó la atención a mí fue la cantidad de cosas que brinda el estado. No pensé que era así. Mis hijos siempre fueron a la escuela pública y parecen las privadas de Argentina, tienen de todo y más. les dan desayuno, almuerzo y una merienda. Y un colectivo los pasa a buscar por la puerta de tu casa. todo eso con los impuestos que pagás, claro. Pero está. También, obvio, te llama la atención lo que es infraestructura, los caminos, todo eso.

-Te has especializado en el tema malezas. ¿Se está pudiendo ganar esa batalla? ¿Hay más concientización?
-Si, hay un cambio, que no sé si es por un cambio generacional, pero hay un cambio de cómo ver las cosas. El sistema, como venía, no estaba funcionando. Entonces, hay una toma de conciencia. No da lo mismo aplicar por aplicar, sino que hay que ver bien qué y cuánto. Eso lo noto a nivel de productor también. Hay más conciencia.
-¿Cómo lo ves eso?
-Mirá, acá hay distintas formas de financiar la investigación y una de ellas es con fondos de productores, donde uno les explica lo que quiere investigar y si lo ve interesante lo financia y si no, no. Y muchas de estas líneas financiadas están asociadas con cómo complementar a los herbicidas para que no haya resistencias o a cómo se pueden manejar las especies resistentes. Hay una presión social también por el uso de fitosanitarios en general. Insisto, que creo también es un tema generacional.

-¿El lugar donde estás tiene algún parecido a algún lugar de Argentina? Por geografía, por clima…
-Ahora estoy en Clemson, Carolina del Sur. En lo climático, es parecido a la zona de donde soy yo, con veranos húmedos, pero no es tropical. Y en invierno frío, aunque puede haber alguna nevada, pero no es habitual. En lo geográfico no tanto porque acá estamos en el pie de monte, después empiezan los Apalaches y una cadena montañosa que va de sur a norte en el lado este de EE.UU., es un relieve quebrado, con mucho bosque. Robles, nogales, pinos. En otoño es muy lindo, se pintan todos esos colores, rojo, naranja, amarillo. Ahí se pone parecido a alguna zona de Patagonia.
-¿Qué te gusta de lo que hacés?
-A mí me gusta mucho la investigación, buscar el por qué de las cosas. Y eso poder transmitirlo a productores para que les sirva. Lo bueno es poder encontrarle la vuelta de por qué pasan las cosas y a la vez que eso sea útil. Eso es lo que más me gusta.

-¿Qué extrañás?
-Tengo muchos amigos y los extraño. Es de las cosas que uno más extraña. No en el día a día, porque estando allá tampoco es que lo veía todos los días pero sí festejos, cumpleaños, asados. Por supuesto también la familia. Otra cosa, que te puede parecer sonsa, es que en Oregon estábamos en el campo, a mí el campo nuestro me gusta mucho, cuando voy a Argentina agarro los caminos de tierra y salgo a recorrer. Y en Oregon hasta los sonidos son distintos. Uno hace silencio y escucha otras cosas. A veces extraño eso. También los olores.
-¿Y la gente? ¿Cómo es la dinámica de encontrarse con amigos?
-No, no es igual que en Argentina, encima como nos hemos ido moviendo acá, ya estuvimos en tres lugares, cuando nos hacíamos amigos ya nos íbamos. Sí nos juntábamos con argentinos en Carolina del Norte. En Oregon también hicimos amigos latinos, y amigos norteamericanos. No es la misma dinámica, se avisa con tiempo si se hace un asado, por ejemplo… lo que tenemos allá es difícil de conseguir acá.

-¿Qué comidas extrañas?
-Tengo que decir que Marcela, mi señora, cocina muy bien y hace bastante de lo que tenemos en Argentina: milanesas, empanadas, le salen muy bien. El asado lo hago yo. Pero no son los mismos cortes. Se consiguen costillas, pero es sin la tapa. Cada tanto algún matambre. Y no hay carnicería, obvio. Se compra la carne en el supermercado. En Oregon tenía un chileno que le pedía a un amigo que le haga algunos cortes parecidos, pero no más que eso. Y toda la familia extraña los sanguches de miga y ¡las facturas! eso no se consigue. Cosas de panadería no conseguís. Y otra cosa, acá hay mucha pizza, pero como las nuestras no hay en ningún lado. Ni hablar del helado..
-¿Qué lugar recomendarías para un argentino que quiera visitar la región o cercanías de donde estas? ¿Hay algún lugar turístico por ahí?
-Soy fanático de los parques nacionales y acá tienen la suerte de tener algo natural muy variado y lindo y está muy bien preparado para los visitantes. Yo recomiendo los montes Apalaches, en otoño es lindísimo. Si tuviera que recomendar sería eso. Y si no el parque Yellowstone, pero eso está entre Montana, Wyoming e Idaho. Es un parque nacional grandísimo con muchas cosas para ver de geiser, cascadas y animales. Y acá, en Carolina del Sur, la costa es bastante linda, por ejemplo, la ciudad de Charleston.

-¿Qué saben de nosotros?
-Lo que conocen es mucho es que tenemos buena carne y buen vino. En estos tiempos me sorprende lo popular que es el presidente que tenemos (Javier Milei), y, obviamente, (Lionel) Messi. Cuando vivíamos en Oregon, era un pueblo de unos 17.000 habitantes y por ahí veías chicos yendo a la escuela con la camiseta de Messi. ¡En medio del far west! Después, obvio, los de campo saben que hacemos soja, maíz, etc. Y otros, muchos, no tienen ni idea de dónde estamos en el mapa. Algunos me han preguntado si estamos en África o cerca de Groenlandia, o Ucrania… Pero ahora con Messi y Milei están enfocando un poco mejor.
-¿Se gana igual, mas, menos que en un puesto similar al tuyo en Argentina? En realidad, más allá del sueldo en sí, la pregunta apunta a ¿Cómo te rinde lo que ganás?
-Acá estás más tranquilo y cómodo. Fue una de las cosas que nos hicieron decidir quedar. Cuando recién vinimos yo transformaba todo a pesos, mi sueldo, lo que gastaba en el super, el alquiler. En mi caso en particular, cuando yo estaba allá hacía investigación porque me gustaba, pero no me alcanzaba para vivir y mantener una familia, por eso los fines de semana me iba a Roque Pérez, donde tenía un laboratorio de análisis de semillas y seguía laburando. También hacía asesoramiento. Me gustaba, pero no paraba nunca. Y así y todo siempre andaba con lo justo. Acá trabajo lunes a viernes, los fines de semana, nada. Rinde más.

¿Qué le recomendarías a alguien que, como vos, esté pensando en ir a hacer una experiencia afuera? ¿Por dónde empezar? ¿Qué tener en cuenta? Cosas que podrían allanarle el camino…
-Depende de qué hace. Porque si uno tiene una formación universitaria y le interesa seguir con la investigación creo que esa sería la forma más fácil porque conseguir una beca de master o doctorado y poder venir. Si tuviese que hacerlo apuntaría ahí. Pero te tiene que gustar. Yo he conocido gente que ha venido sin nada y le ha ido muy bien, yo no me hubiera animado. Y después el idioma. A mí me pasa que acá el acento sureño es muy marcado y con gente que trabaja en el campo a veces le tengo que preguntar que me repita porque es difícil
-¿Cómo imaginás tu futuro? ¿Volverías a Argentina?
-Es muy difícil hacerse a la idea de no volver más. Si bien viajamos, vamos 1 o 2 veces por año, es difícil pensar que uno va a terminar acá. Vamos a volver, pero no sabemos cuándo.








a raiz de las oportunidades que nos perdemos continuamente para mejorar nuestra situacion economica como pais, me puse a tratar de entender cual podria ser la dinamica y la caisa.
Sin ser economista y pido perdon si me meto en areas que confieso no conocer , lo que encontre es que tanto unos como otros (izquierda, peronismo, derecha, centro, medo centro, cuadrados, atc, ) hacen lo mismo, proponen o ponen en practica una receta para salir de la emergencia, y luego no saben seguir. Y se repiten ciclos indefinidamente.
Cuando llega la parte de pensar el pais, no hay con que ( conocimiento, decision, voluntad, etc, ) . Se debe crear trabajo, oportunidades. Se enamoran de una modelo que esta en sus cabezas y prescinden o no saben donde buscar, gente que podria aportar ideas valiosas.
Y lamentablemente de una forma u otra , muchas personas son expulsadas del sistema, cuando estas podrian haber contribuido a la mejora. La experiencia en el exterior es buena, lo que pienso es la actitud y la aptitud para hacer investigacion que se pierde cuando emigran los investigadores. .
Por aqui, por aqui, ideas y propuestas se necesitan por favor !!!!
Gracias
Maria
arriba , quise decir se enamoran de “un modelo” que esta en sus cabezas…..
Aprovecho para contar una anecdota de futbol que escuche:
Bilardo le daba ordenes a sus jugadores: _Hace esto, luego esto, pasas para alla, etc, etc
Y creo que fue Rugieri, quien le dijo: _Para, vos que crees que los otros no se van a mover.???
La realidad es compleja y la eoonomia es una ciencia social, solo a tramos parece una ciencia estricta. Perdon por ser curiosay observar,
Gracias
Maria