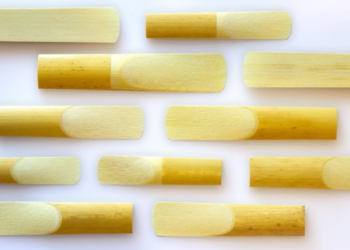Dentro de 20 días, aproximadamente, comenzará la cosecha de ajo en la región de Cuyo, donde se concentra el grueso de las 15.000 hectáreas que hay sembradas a nivel país. Con precios que ya estaban a la baja y costos elevados, este año se le suma una preocupación mucho mayor a esta economía regional: los cambios en las reglas de juego por parte del principal comprador.
Un 65% del ajo argentino se exporta anualmente a Brasil, un mercado que está protegido por medidas “antidumping”, que establecen mayores barreras para el ingreso de ese producto desde otros países. Pero, recientemente, el gobierno de Lula Da Silva decidió dar un viraje a esa política comercial y, en vez de renovar el acuerdo con Argentina, se volcó por estrechar las manos con China.
Mientras se abren vías de diálogo desde Cancillería y la propia gobernación mendocina, los productores locales encienden las alarmas y auguran que la presente campaña puede ser de quebranto para las chacras más chicas y, en el mejor de los casos, permitirá “salir hechos” a los que aún tengan un poco de espalda.

El acuerdo que, cada 5 años, renovaban las cámaras empresariales de Brasil y Argentina establecía que todo el ajo que ingresara desde otros países debía pagar un arancel de 7 dólares por caja, sumado al 35% de gravámen por no pertenecer al Mercosur. La reciente decisión del país vecino fue no renovar dicho acuerdo y eximir a 4 empresas chinas de esos aranceles.
En consecuencia, eso permite a los productores del gigante asiático enviar cajas de 10 kilos de ajo por 16 dólares, un precio muy por debajo del argentino, que se ubica en los 18 dólares, y mucho más aún del brasilero, que hoy cuesta más de 30 dólares por caja.
“No podemos competir y eso complica a los productores de ambos países”, explicó Mario Leiva, presidente de la Sociedad Rural de Valle de Uco, a Bichos de Campo. En esa zona se concentra más de la mitad del área ajera nacional, por lo que fue allí donde primero sonaron las alarmas.

¿Por qué toma esa decisión Brasil? Puertas adentro nadie lo tiene en claro, y asumen que es una cuestión más geopolítica que comercial. Lo que sí es seguro es que, tal como explicó Leiva, “tienen derecho a hacerlo y no están en contra de la ley”. Por eso es que, en estos momentos, todas las expectativas están puestas en las gestiones que desde Cancillería y la gobernación mendocina están llevando a cabo, pero de la que aún no hay novedades.
De todos modos, a priori, los productores ya prevén que deberán “guardar y esperar hasta febrero”, como explicó el vicepresidente de esa misma entidad, Gabriel Testa. En la medida en que les dé la espalda para hacerlo, esa sería la mejor estrategia, pues fruto de este revés en el mercado brasilero y las incertidumbres electorales, la demanda de los empacadores se mantiene baja y, con ella, los precios. Lo mejor sería aguardar a ver cuánto ajo compra Brasil a China y si efectivamente habrá lugar para la producción local.
“Regalarlo a esta altura, que ya tenemos toda la estructura de costos hecha, no tiene sentido”, afirmó Testa. Por su parte, Leiva observó que “se tendrían que haber tomado medidas de transición, como establecer cupos”, para no tomar decisiones drásticas cuando la cosecha está a punto de levantarse.
El costo de producir una hectárea de ajo se ubica en los 12.500 dólares, un valor díficil de empatar con los precios actuales. De hecho, el productor cobra hoy la mitad de lo que percibía el año pasado, entre 150 y 300 pesos por kilo verde. El cálculo que hacen los productores es que, con un buen rinde, de 40.000 kilos por hectárea, no obtienen más de 12 millones de pesos y, por supuesto, no alcanzan a cubrir los costos.
El cálculo se desprende de lo que acuerdan con los empacadores, que ya de por sí este año cobran su caja 7 dólares menos que en 2024, cuando la vendían a 24 dólares. Entre el empaque, el cortado y pelado, pierden otro tanto y terminan pagando entre 5 y 6 dólares por cada 32 kilos de ajo verde, lo necesario para cubrir una caja.
“No nos va a quedar plata. El que tenga muy buen ajo va a salir empatado, y al resto le va a ir para atrás”, lamentó Testa, y aseguró que los más afectados serán los establecimientos de entre 5 y 15 hectáreas, que generalmente trabajan en tierras arrendadas y tienen que liberar el campo para producir tomate, papa o zanahoria.

“Lo que le decimos al gobierno es que este problema lo vamos a tener siempre. No necesitamos que nos pongan barreras para arancelarias si nos bajan los impuestos y el costo argentino”, expresó Leiva, que pidió a la política “ponerse a trabajar en favor de las economías regionales”. En definitiva, problemas similares ya se observan en la uva y el tomate.
Esas medidas específicas exceden el tipo de cambio pues, asegura Testa, “si el dólar se mueve, se lo queda el empacador y no el productor”. En cambio, lo que beneficiaría al sector es una rebaja en los costos logísticos, laborales e impositivos, y además el acceso a financiamiento a tasas convenientes.
“Si esto no cambia, va a haber diáspora de productores, concentración económica y miseria”, expresó Leiva.
En términos económicos, perder el acceso a un mercado como Brasil significa poner en riesgo un motor que, anualmente, provee unos 120 millones de dólares a Mendoza, de donde sale el 90% de la producción nacional de esta hortaliza.
Tampoco es sencillo buscar reemplazos en el corto plazo, pues mercados hay, pero no con la capacidad de absorber las cantidades como lo hace el país vecino. Una parte del ajo argentino, sobre todo el producido en San Juan, se envía a Taiwán, y también hay demanda desde España y México. Sin embargo, en esos casos los requisitos de calidad son mucho mayores.
“También hay mercados por abrirse, como el de Estados Unidos. En ese caso, habría que modificar las fechas de siembra porque ellos compran mucho antes que Brasil”, explicó Leiva.