En una sala donde suelen sentarse productores agropecuarios, técnicos del campo y empresas ligadas a la producción, Guillermo Chiaradia sabe que ocupa un lugar extraño. No viene a hablar de rindes, ni de genética, ni de manejo de cultivos. Representa a Villavicencio, una marca de agua mineral enclavada en el corazón de una reserva natural de más de 60 mil hectáreas, en el piedemonte mendocino. “Soy un bicho raro acá”, admite.
La escena ocurrió durante el último encuentro anual de la Fundación ProYungas, donde se discute cómo producir sin romper los paisajes que sostienen esa producción. Allí, entre ganaderos, empresas agroindustriales y experiencias de manejo territorial, Villavicencio aparece como el caso más reciente en sumarse a la red de Paisajes Productivos Protegidos. No es una empresa agropecuaria ni una agroindustria clásica. Es una organización que produce agua dentro de un área protegida y que, desde hace 25 años, decidió que conservar ese entorno no era un gesto accesorio, sino parte del corazón del negocio.
La Reserva Natural Villavicencio nació en el año 2000, cuando Danone —entonces propietaria del predio— declaró voluntariamente el área como protegida privada, apenas un año después de haber adquirido esas tierras. Hoy, bajo la figura de la Fundación Villavicencio, la gestión del territorio convive con una alianza empresarial que administra la planta embotelladora a través de Aguas de Origen, un joint venture entre Danone y CCU. Dos mundos que se encuentran en un punto clave del sistema: los humedales.
¿Quién es Danone? La francesa que hace yogures, vende agua y busca quedarse con la leche argentina.
Dentro de la reserva existen más de 45 humedales, incluidos en el Sitio Ramsar declarado en 2017. Solo dos de ellos son utilizados para la captación de agua. “La idea original fue conservar los espacios donde el negocio opera”, explica Chiaradia. No como consigna publicitaria, sino como decisión estructural. Desde entonces, la reserva funciona con un esquema que combina conservación, investigación, educación ambiental y turismo de bajo impacto.
El turismo, de hecho, es una de las claves para que ese sistema se sostenga. Aproximadamente el 65% del presupuesto anual de la reserva proviene de las actividades turísticas. El resto llega como donación de la compañía. Con esos recursos se financia un equipo de guardaparques, el control del territorio, la prevención de actividades ilegales —como la caza furtiva o la extracción de flora— y la protección de ambientes sensibles como los humedales. “Sin recursos, no hay conservación posible”, resume Chiaradia.
Pero la reserva no se limita a custodiar lo que existe. Desde el área técnica, Chiaradia trabaja en la generación de conocimiento y en la aplicación de un plan de gestión que funciona como hoja de ruta. Cada seis años, ese plan se renueva. Y este año, en coincidencia con los 25 años de la creación de la reserva, Villavicencio presentó uno nuevo ante la Dirección de Áreas Protegidas de Mendoza.
El proceso parte de un diagnóstico: qué se hizo bien, qué se hizo mal y qué desafíos aparecen hacia adelante. A partir de ahí, se trazan líneas de acción que cruzan conservación, educación, turismo y relación con el entorno productivo. Porque la reserva no es una isla. Alrededor hay ganadería de subsistencia, caminos, comunidades rurales y actividades que ejercen presión sobre el ecosistema.
Una de las problemáticas más visibles es la invasión de rosa mosqueta en humedales y quebradas húmedas. Una especie exótica que avanza sobre ambientes clave en un territorio desértico. Frente a eso, el equipo empezó a trabajar en una alternativa: aprovechar esa planta para generar subproductos —como mermeladas, aceites o cosméticos—, involucrar a la comunidad local, crear empleo y reinvertir esos recursos en restauración ambiental. Un esquema de triple impacto que todavía está en construcción, pero que sintetiza la lógica de fondo.
Esa misma lógica atraviesa el vínculo con la ganadería de la zona. No se trata de prohibir, sino de ordenar, regular y minimizar riesgos, tanto para el ambiente como para la fauna silvestre. Enfermedades, sobrepastoreo y presión sobre los humedales forman parte de un diagnóstico conocido. La respuesta no pasa por el enfrentamiento, sino por el manejo.
Mirá la entrevista completa con Guillermo Chiaradia:
La zonificación de la reserva lo muestra con claridad. De las más de 60.600 hectáreas que la componen, menos del 1% está destinado al uso público intensivo. El turismo existe, pero ocupa una porción mínima del territorio. El resto se organiza en zonas intangibles o de uso extensivo, donde la prioridad es conservar procesos ecológicos y paisajes. “Hacemos turismo, sí, pero compatible”, explica Chiaradia. Compatible con la fauna, con los humedales y con la idea de que el lugar siga siendo lo que es.
Los indicadores están a la vista. Quien recorre la Ruta 52 puede ver poblaciones de guanacos sanas, que no huyen al paso de los vehículos. Para los técnicos, esa confianza del animal es una señal clara de que algo está funcionando.
Al final, cuando la charla se va cerrando, aparece la palabra que ordena todo el relato: convivencia. Villavicencio no produce alimentos, no siembra ni cría ganado, pero comparte territorio con quienes sí lo hacen. Produce agua en un ambiente frágil, rodeado de actividades productivas. Su desafío no es aislarse, sino convivir. Generar recursos sin degradar, conservar sin excluir, proteger sin congelar el paisaje.
En ese equilibrio, donde empresa, naturaleza y productores se cruzan todos los días, la reserva intenta ser algo más que un área cerrada con guardaparques. “Un espacio vivo”, dice Chiaradia. Un lugar donde la gente pueda conectarse con la naturaleza, entenderla y, sobre todo, cuidarla.


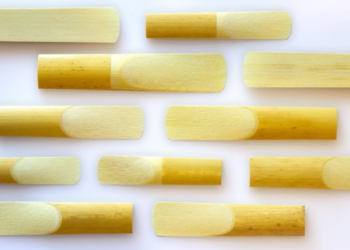




La ganaderia, modifica la flora autoctona, pisa, come y destruye todo el renuevo y degrada indefectiblemte la flora y con ello tambien la fauna natural.
NO ES COMPATIBLE NINGUN TIPO SE PRODUCCION CON EL NANTENINIENTO DE LA NATURALEZA AUTOCTONA EN SU INTEGRIDAD